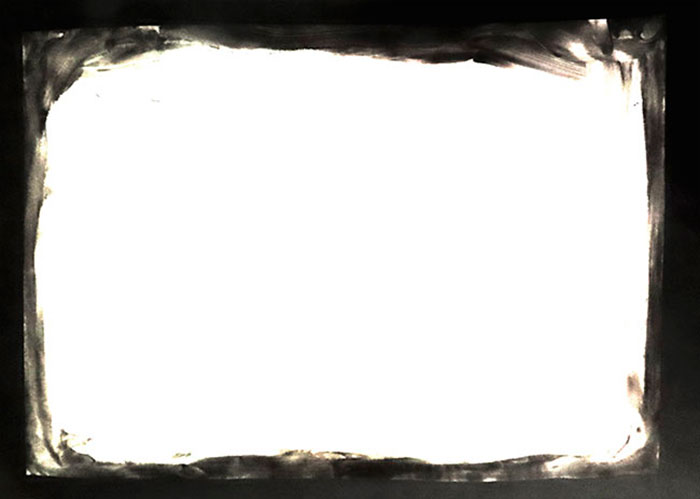El Conde de Torrefiel estrenó La luz de un lago en el Festival Grec. Lo hizo en el Espai Lliure, la sala pequeña del Lliure de Montjuïc, sin las gradas laterales tan características de esa sala, desmanteladas para esta ocasión. Una sala y una disposición que proporcionaban una cercanía desacostumbrada en las últimas producciones que hemos podido ver de El Conde, con poco aforo (vendidas todas las entradas para los cuatro días), una pieza de cámara, con pocas personas en escena (tres) y una cierta austeridad de recursos escénicos si la comparamos con sus últimos trabajos estrenados en la Península Ibérica, siempre en salas grandes, con mucho público y con un estilo cada vez más grandilocuente. La luz de un lago invierte esta tendencia apostando por algo más artesanal donde la escenografía (en la que interviene La Cuarta Piel) está construida a base de materiales sencillos y el truco está a la vista porque los objetos, pantallas, poleas, cuerdas, placas de metal, circuitos electrónicos, un cubo de pintura, un rodillo, los manipulan los propios intérpretes (Mireia Donat Melús, Mauro Molina e Isaac Torres, técnico de la compañía). Fue ciertamente refrescante reencontrarse con ese formato de cámara que me transportó un poco a las primeras producciones de El Conde y que le sienta como un guante a la pieza.
Pero la austeridad de recursos materiales no se queda ahí. La pieza se inicia con la voz de Tanya Beyeler que nos avisa de que vamos a ver una película que consiste en cuatro historias de amor. Pero esa película, lo veremos más adelante, la tendrá que construir el público en su imaginación porque no vamos a ver imágenes proyectadas sino, una vez más (tal y como nos han acostumbrado en muchos otros montajes), textos proyectados (que vuelven a firmar Tanya Beyeler y Pablo Gisbert). Pero la austeridad se queda ahí, en lo material, porque, en cambio, en cuanto a recursos inmateriales la pieza es extremadamente rica y sensual: textos proyectados, la voz de Tanya que de vez en cuando nos permite descansar de la lectura de esos textos, grabaciones discográficas que ilustran las referencias que desde el texto aluden a temas musicales, arte sonoro creado en escena (un momento que me parece subrayable porque se crea con materiales a la vista, con electricidad, sí, pero sin intervención aparente de ordenadores, lo cual de repente se convierte en algo artesano y primitivo por comparación con lo aséptico de la tecnología electrónica actual) y una banda sonora de ambiente de película, de la película que no vemos con los ojos sino con nuestra mirada interior (por utilizar una expresión que enlaza, me imagino que no por casualidad, con el título de la pieza que El Conde estrenó hace un par de años).
Lo que parece significativo de todo esto es la ausencia de imágenes. Este parece el elemento clave de esta pieza. En un mundo cada vez más volcado en la imagen en el que cuesta horrores mantenerse alejado del bombardeo visual constante al que estamos sometidos (un bombardeo que ciertamente está teniendo consecuencias) una pieza que pretende ser cine en el que las imágenes solo están en nuestra imaginación es un gesto contundente, un buen golpe sobre la mesa. Además, si en un cine hacemos desaparecer la pantalla (como sucede de una manera real y progresiva en esta pieza) acabamos por revelar el teatro que lo contiene (al menos desde que Wagner inventó la caja negra – ¿la inventó él, un músico?- ¿qué más dará quién la inventó?).
Hay algo en esta pieza de recuperación de un tiempo más sosegado, de un ritmo más humano, menos maquinal. Para transmitirnos ese ritmo los textos recurren a tiempos pasados. Puede parecer un recurso nostálgico (quizá algo de eso hay) pero a mí me parece más bien algo práctico que pone en evidencia que la aceleración ha ido en aumento y que se percibe simplemente poniéndose en el lugar de las personas que vivieron hace tan solo veinticinco años, no hace falta ir mucho más atrás para darse cuenta del contraste con nuestras vidas actuales. Quizá para contrarrestar esa especie de nostalgia algunas de estas historias entrelazadas nos transportan a un futuro no muy lejano en el que nos podemos reconocer enseguida porque si seguimos a este ritmo está claro que la mierda (bonita) podría inundarlo todo en pocos años.
Pero no hay que tener miedo, amigas, eso es lo que, a través del recurso de utilizar a una de nuestras abuelas como mensajera, nos viene a decir El Conde. Y seguramente una abuela tan maja tenga razón. Siempre nos quedará la música, agarraos a ella (parecen recordarnos los textos de esta pieza, por otra parte tan transportadores, más vivos que nunca) y a todo lo que se mueve a su alrededor, en los conciertos, en los clubs, en el sonido que nos envuelve en un simple viaje en metro y hasta en un teatro de ópera convertido en el geriátrico donde, como nos recuerda La luz de un lago, acostumbran a ir a parar los cadáveres de los directores de escena al final de una exitosa carrera, una carrera cuyo peligro (del que nos advierte El Conde) es que acabe inundada de mierda bonita (y contemporánea).
Publicado en Teatron