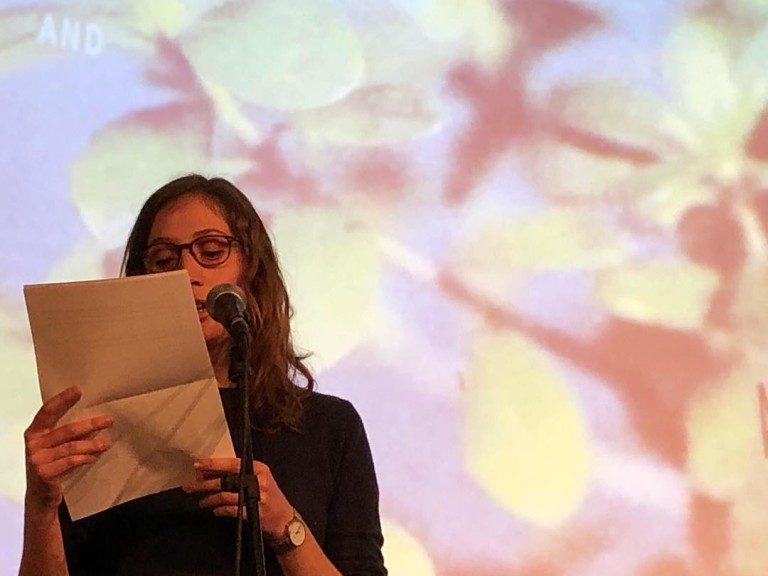Este último mes ha sido terrible. No solo por las navidades, el solsticio de invierno, las elecciones catalanas y el punto culminante anual de la actividad del ejecutivo underground (la contabilidad del trimestre, el cierre anual, las memorias, los dossieres, la interminable burocracia administrativa) sino también por la depresión a la que el balance anual y los sinsabores e injusticias acumulados durante el año me conducen siempre inevitablemente. Reconozcámoslo: esta situación no tiene salida. Y vamos a morir. Esto último siempre me alivia, la verdad, al mismo tiempo que me da ganas de vivir, por aprovechar un poco el poco tiempo que me queda. Pero, como desgraciadamente no estoy todo el rato pensando en la muerte, necesito de vez en cuando entrar en contacto con algo que me levante un poco el alma porque si no me muero, pero en vida. A parte de las personas en las que confío porque me hacen feliz y en los excelentes resultados que me da, cuando me acuerdo, esforzarme en conservar la alegría de vivir, esta elevación y sostén del alma las encuentro de vez en cuando en algún destello de lo que algunos han dado en llamar arte o, peor, cultura. Este es un recuento de un puñado de cosas que me han dado fuerza para seguir disfrutando y peleando en los momentos más oscuros del año.
El ciclo de películas de Jean-Pierre Melville en la Filmoteca de Catalunya, sin duda, creo que me ha salvado de caer en la depresión. Fui a ver Bob, le flambeur porque, aunque no conocía a Melville más que de nombre, había leído a los de la Nouvelle Vague hablando muy bien de él y, en concreto esa película, los de la Filmo la presentaban como la mejor película de ladrones jamás rodada, según la opinión de Tarantino, Kubrick, Truffaut y no sé cuántos cineastas más. Que sea la mejor película de su género no lo discuto pero para mí casi es lo de menos. La alegría de vivir (de noche) que transmite no tiene precio. No se trata solo de vivir, se trata de hacerlo de algún modo vibrante y buscarle alguna especie de sentido o, al menos, de hacerlo con mucho estilo, que es lo que tienen las pelis de Melville. Ama y haz lo que quieras, como dice Belmondo en Léon Morin prêtre, otra de las pelis del ciclo, citando a San Agustín, en una peli que no tiene nada que ver con gángsters ni cine negro, sino con un cura en un pueblecito francés durante la ocupación nazi, todo el día hablando de teología y filosofía con su amiga atea, Emmanuelle Riva. Sorprendente Belmondo y sorprendente ese giro de Melville, capaz de pasar del cine negro a la más elevada espiritualidad con apabullante desparpajo. Como en Le Samouraï, con Alain Delon de protagonista, haciendo de asesino a sueldo en una película que es una metáfora conceptual de aún no sé qué porque, muchos días después, todavía sigo preguntándome qué hay ahí detrás para que esa película, y sobre todo su final, se haya quedado en el interior de mi cerebro y no pare de arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Estimar-se i subvertir el poder, no se’m acut altra missió a la vida, dice Roger Pelàez, citando a alguien que no recuerdo. Me quedo con la imagen de Belmondo en otra de las películas del ciclo, arrastrándose para llamar por teléfono después de recibir un disparo de muerte, solo para avisar a su amante de que no va a poder llegar a cenar. Y luego se mira en el espejo, se peina, se coloca bien el sombrero y muere. Así, sí.